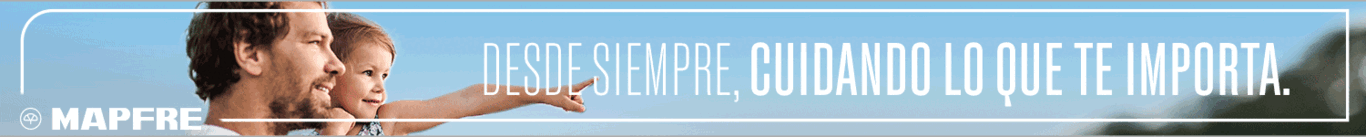La ventisca llegó antes de lo previsto, descendiendo por el cerro de San Antón como un manto blanco que iba borrando caminos y contornos. Era la noche del 24 de diciembre, una de esas en que La Mancha parece recogerse sobre sí misma, guardando un silencio que, Cervantes, exploró en su obra como indicio de afecto y misterio.
En la Plaza de España de Alcázar de San Juan, Antonio Tomás, pese al frío, con el caballete bien plantado y sus pinceles en mano, buscaba dar vida al lienzo plasmando el mágico resplandor de la Navidad que envolvía el espíritu del lugar. Las terrazas seguían abiertas por pura costumbre. Igual sucedía cada invierno. Desde el Ayuntamiento se oían villancicos que llenaban la plaza, como si quisieran cubrirla con su sonido: ... Que, en Alcázar de San Juan, en Nochebuena, /vuelva siempre a florecer/ese brillo que recuerda/lo que aún puede renacer.
Puntualmente apareció Antonio Castellanos Maciá, MAESTRO de la vida, el amigo de la juventud, el que uno guarda en un rincón del alma, aunque pasen décadas sin nombrarlo. No pensé en los sesenta años transcurridos sin vernos; solo vi al muchacho que me acompañó en mis días adolescentes. Al abrazarnos, sentí una alegría limpia, casi inesperada.
Esperábamos a otros amigos de aquellos tiempos, pero el destino decidió que solo seríamos nosotros. Entramos en La Viña E. A esa hora el local estaba bastante animado. En una mesa se encontraban Mila, Ana y Paquita, amigas nuestras de toda la vida, conversando animadamente mientras compartían cómo había cambiado todo desde los años del colegio. Sus saludos nos arrancaron una sonrisa involuntaria.
Al fondo encontramos sitio y nos sentamos. Con el primer jarrete de vino blanco con sifón entre las manos y unos cacahuetes sobre la mesa, la conversación fluyó con naturalidad. No hablamos del tiempo perdido: simplemente dejamos que regresara. Antonio recitó los versos Nochebuenas lejanas de Santiago Ramos Plaza, con una emoción callada: … Y en el templo de piedra de color rosa, /la Nochebuena con sus muchos labios/ en larga fila besa y acaricia/ al Niño Dios que acaba de nacer.
Había algo en su voz que daba la impresión de que todo lo vivido regresaba a su lugar.
Un proverbio japonés dice que, a partir de la tercera copa, el vino empieza a beber al hombre. La escena lo ilustró con precisión: el brindis relajó el ambiente y marcó un cambio de tono. El clima se volvió más distendido, lo suficiente para que ambos decidiéramos prolongar la conversación con una comida improvisada. Quedaban algunas horas antes de la salida del tren que lo llevaría de vuelta a su hogar y, con ellas, la oportunidad de alargar un reencuentro que había tardado demasiado en llegar.
Recordamos a nuestras familias, el colegio, los caminos que tomamos sin saber adónde nos llevarían y a los amigos que el tiempo difuminó sin borrarlos del todo. También mencionamos a quienes se fueron desdibujando con los años, y comentamos con ternura cómo algunos ya eran solo figuras imprecisas en una memoria que, pese a todo, persiste.
Tras degustar algunos sabores de la tierra, emprendimos camino hacia la estación por la calle Castelar, la que en nuestra infancia solo pisábamos los domingos. Avanzamos despacio, evocando lugares: la tienda de Teresa y sus pastillas de leche de burra; la farmacia Domínguez, de familia muy querida; los almanaques de la imprenta Mata; el gran balcón de Tejidos Ortiz. Pasamos por El Paso y sus calamares, los escaparates de Casa Escudero, los pasteles de La Rosa, la barquillera de Eloy. Recordamos los cines Alcázar y Crisfel, y los guateques interminables en casa del siempre atento y generoso Fortu.
Al final del recorrido apareció la estación, con su fonda inseparable, sus azulejos quijotescos, el aroma a café antiguo y ese ir y venir de viajeros, encuentros y despedidas. Cuando llegó el tren, me envolvió un silencio distinto, o quizá había cambiado yo la manera de escucharlo. —Hasta dentro de otros sesenta años, amigo —dije, esbozando una sonrisa para no pensar demasiado en lo que aquella frase escondía.
Aquella Nochebuena iba a ser aún más singular. No excepcional, pero sí cargada de un acontecimiento que simboliza la humildad, la generosidad, la solidaridad… Mientras el tren se alejaba y la figura de Antonio se perdía en la niebla, sentí una gratitud imposible de pronunciar. Todo lo compartido, las palabras y los silencios, me acompañó de vuelta. Y entendí que sin él no habría sabido escribir estas líneas.
Por la autovía de Tomelloso, Pedro conducía bajo una gran nevada. A su lado, Rosario, embarazada de nueve meses, empezaba a respirar con dificultad. Volvían de Carrizosa, en el campo de Montiel, tras visitar a la familia. Las contracciones se hicieron más fuertes. Aferrándose a la mano de su marido, dejó escapar un gemido. —Es ahora —dijo ella—. No puedo esperar más.
La nieve borraba la carretera. Los cuatro molinos del Cerro de San Antón, inmóviles, parecían testigos mudos. Pedro apretó el volante, sabiendo que no llegarían al Hospital Universitario Mancha Centro. Entonces, en mitad del vendaval, apareció una luz: una casa de labranza con un farol encendido resistiendo al viento. Pedro llamó con urgencia. Abrieron Paco y María, matrimonio de manos curtidas y mirada generosa. No hicieron preguntas: solo los hicieron pasar.
El único espacio libre que tenían era el establo, un rincón humilde con heno y paja por todas partes, herramientas y aperos de labranza, sacos y cestos y un farol de aceite que temblaba con cada bocanada de viento. Aun así, allí dentro reinaba una quietud casi sagrada. El tiempo pareció detenerse, marcado solo por la respiración agitada de Rosario. Entonces, tras un último gemido, un llanto frágil rompió la calma.
A medianoche exacta, sobre aquel suelo pobre, pero cálido de humanidad, llegó al mundo un niño de cuerpo tibio y piel rosada, anunciándose con una fuerza que despejaba cualquier duda sobre su vida. Afuera la nevada continuaba implacable, pero dentro, la luz cambió.
Es precioso, susurró María con los ojos humedecidos. Pedro lo envolvió con su bufanda, y Rosario lo acercó a su pecho, temblorosa, incrédula, radiante. A pesar de la humildad del lugar y del frío que se filtraba por las rendijas y las paredes desnudas, algo luminoso se alzó en aquel lugar, como si la noche hubiera decidido rendirse ante ese nuevo comienzo.
Poco después empezaron a llegar vecinos. Sin llamada ni aviso. Habían visto la luz y escuchado el claxon jubiloso del padre. Traían lo que tenían: queso curado, pan, vino. Ningún lujo, solo manos dispuestas. Muchos confesaban que aquel recién nacido les infundía una paz difícil de explicar. Uno de ellos, hombre piadoso, recordó al ver el rostro de Rosario el pasaje de Lucas: "Y María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón".
Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sintieron lo mismo: asistían a una escena de otro tiempo, revivida en la Mancha. El niño se llamará Gabriel, anunció la madre, porque vino guiado por la urgencia.
Al amanecer llegaron los “Tres Magos del Municipio”, orientados no por una estrella, sino por un rumor. La alcaldesa se adelantó con solemnidad y ofreció un recuerdo lleno de significado: señales de respeto, amor y futuro prometedor. Luego depositó sobre la paja de la cuna el relato de las hazañas de un ilustre vecino del lugar, Alonso Quijano, a quien apodaban "el bueno".
La directora del hospital, acompañada por la comadrona, organizó con rapidez el traslado de Rosario y Gabriel al hospital, asegurando su cuidado como un acto de protección a quien llega al mundo con esperanza. Su gesto era un acto de entrega, de cuidado y protección.
El viejo viticultor ofreció un cepellón de una viña antigua, símbolo de raíces firmes y vida renovada. Como los primeros testigos del nacimiento de Jesús, su presente era sencillo, lleno de significado y afecto. Su gesto sincero recordaba que la grandeza nace del corazón y de la historia compartida.
Rosario y Pedro, conmovidos, agradecieron aquella generosidad. Los Magos partieron por distintos caminos, llevando consigo la historia del milagro de Nochebuena en el corazón de La Mancha. Los padres miraban a su hijo con un brillo nuevo, como aquellos que, hace siglos, aceptaron un destino que aún no comprendían.
Pedro quiso pagar la ayuda, pero María se negó con dulzura: —La caridad no se cobra. Y menos en Navidad. Solo os pedimos que recordéis de dónde viene vuestro hijo.
Aquella noche, Alcázar de San Juan encendió una estrella que no estaba en el cielo, sino en la llanura de la gente corriente que abre la puerta, comparte lo que tiene y protege la vida cuando alguien lo necesita.
Gabriel nació rodeado de bondad, bajo la dignidad antigua de la tierra manchega y la solidaridad que, de vez en cuando, todavía nos salva. Y por eso, porque sucedió sin pretender ser un milagro, su historia merece ser contada.
¡Feliz Navidad!