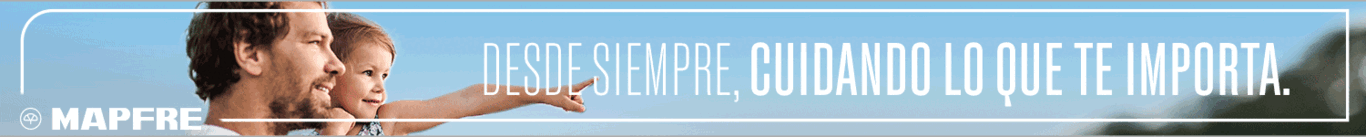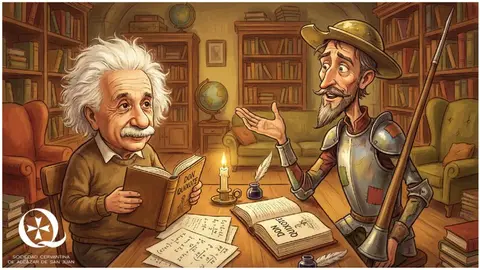La nave -ajena- surca lenta el mar Tirreno y esquiva las islas bien ancladas que flanquean la ciudad de Nápoles por este lado, Ischia y Procida; tímida se deja ver entre la bruma una primera estampa: se dispone el caserío escalonado al borde de la bahía; en un extremo se muestra lejana la silueta distinguida del Vesubio manso, en el otro, la mole del Castel Nuovo. De cerca, la gran urbe se colorea: abundan los claros; destaca un amarillo peculiar, tanto y tan propio que se ha dado en llamar napolitano. Es de día y en tierra firme la ciudad se agita. Al adentrarse en las calles y callejas de la antigua trama, se llega al poco a una plazuela con su iglesia. Es la regla. Hagamos una prueba. Tomemos una via cualesquiera, la de Monteoliveto por decir una, después una calata, la de Trinitá Maggiore: aparecerá —ya lo ven— admirable una piazza, la de Gesú Nuovo; tras la fachada recia de piedra almohadillada están los mármoles y estucos de su deslumbrante templo. El barroco en su magnificencia. A pocos metros, Santa Chiara; no lejos la via Toledo — “Jamás olvidaré la via Toledo”, escribió Stendhal—. La belleza en Nápoles se entrevera empero con el ruido; va por barrios. No es fácil de comprender. Pongamos por caso la Nochevieja. Esa noche es la guerra: cuesta tener presente que son fuegos artificiales y chiflidos; al día siguiente se da el parte de bajas. Tampoco resulta fácil comprender la idolatría; si bien, y desde nuestra cristiana condición, se podría hacer un esfuerzo. Ya, pero es que en Nápoles se venera a Maradona y el gentío se espachurra para ver el coágulo de San Genaro; sin mencionar el famoso cornicello, ese pimiento ubicuo que protege del “mal de ojo”. Con eso y todo, Vedi Napoli e puoi mori.
Lo español, por lo que interesa, está presente en los anales de la ciudad; lo está también en la calle y no solo en sus nombres: calle Toledo, Barrio Español, etcétera. En la Piazza del Mercato sin ir más lejos se tropieza con una huella inopinada. Sitúa la historia en este punto la muerte horrenda por decapitación de un joven príncipe de 16 años, Conradino. Corrían tiempos convulsos, de sangrientas luchas entre güelfos y gibelinos, el siglo XIII de la era cristiana: fieles al papa unos, otros al emperador excomulgado. Dos poderes en disputa; para la ocasión, la pugna por el reino de Sicilia. Así fueron los hechos. Carlos de Anjou, con la ayuda de su hermano, Luis el Santo, rey de Francia, y la del papa de Roma, Clemente el Gordo, derrota y mata a Manfredo, rey de Sicilia y por más señas tío de Conradino; usurpa el trono (1266). La muerte inesperada de Manfredo convirtió a Conradino, duque de Suabia, en el legítimo heredero. Al frente de sus tropas cruzó los Alpes y se presentó en Italia a reclamar su reino. El 23 de agosto de 1268 los ejércitos de Conradino y de Carlos de Anjou —pretendiente y usurpador— se enfrentaron en las llanuras Palentinas de la Italia central; tras la inicial victoria de Conradino se dispersaron sus huestes, gran error: atacó entonces el de Anjou y venció de forma decisiva. Fue la batalla de Tagliacozzo que se cita en un canto del Infierno de la Divina Comedia, “…donde inerme [sanz´arme] venciera el viejo Alardo…” —se trata del veterano general francés Erard de Valery, Alardo para los italianos: consiguió mediante engaño inclinar la batalla a favor de Carlos—. Pudo escapar Conradino y llegar al remoto enclave de Torre Astura, en la costa, donde pensaba embarcar; en esta fortaleza fue apresado y trasladado al castillo dell'Ovo en Nápoles. Poco después de la infausta batalla, el 29 de octubre, tras un juicio sumarísimo en el que se le acusó de traición, fue ejecutado en el campo Moriciano, hoy Piazza del Mercato. Su madre Isabel de Baviera se encargó de darle sepultura; en la iglesia de Santa María del Carmen, cerca de donde murió, una lápida y una estatua de mármol desafían el olvido. Cuenta la leyenda que estando en el patíbulo Conradino arrojó un guante a la multitud y que fue recogido por Juan de Prócida, noble siciliano y gibelino. Acto seguido en la historia entra en juego lo aragonés —la huella—; lo que, para entendernos, y con cierta licencia, se dice aquí “lo español” —en puridad, sería lo hispánico—. Pues bien, azares de la historia, el rey aragonés Pedro el Grande estaba casado con Constanza, hija de Manfredo, y que una vez muerto Conradino se convirtió en la aspirante al trono de Sicilia por legitimidad dinástica. Con estos antecedentes, no es de extrañar que parte de los nobles desposeídos por el rey francés buscaran refugio en Aragón; entre ellos, el Señor de Prócida, el que recogió el guante, y hasta el mismo Roger de Lauria. El interés de Aragón en la expansión por el Mediterráneo unido a los avales dinásticos de Constanza, encontraron ocasión propicia en las llamadas Vísperas Sicilianas (1282), un levantamiento popular en la isla contra la tiranía del rey francés que acabó en indiscriminada matanza de sus compatriotas, una vendetta siciliana. Pedro el Grande envió su flota a la isla, tomó Palermo y fue proclamado rey; le costó la excomunión, murió en pecado. Carlos de Anjou, vencido, permaneció en Nápoles, la Sicilia continental. Trascurriría no obstante un tiempo largo hasta que Alfonso el Magnánimo, nacido en Medina del Campo, incorporase Nápoles a la Corona de Aragón (1442); “Alfonsus Rex Hispanus…”, se lee en el arco de triunfo que se erigió en el Castel Nuovo para conmemorar su entrada en la ciudad. Las dos Sicilias en un solo reino. Después vendrían los Austrias, más tarde los Borbones y la progresiva extinción de la impronta española que se difumina y se borra con la llegada de Garibaldi y la posterior reunificación de Italia.
Conmueve la suerte aciaga de Conradino, llega la musicalidad de su nombre. Poco se sabe de su corta vida; el Codex Manesse, un texto de la época recién incluido en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, dice de él que era “bello como Absalón y hablaba buen latín”; recoge además dos de sus poemas: uno, exalta la valentía; el segundo, el arrebato de amor. Que su poema de amor ardiente sea una oración devota a la memoria de nuestro héroe.
Caballeros, escuchad mi canción,
que habla de amor y devoción,
porque en mi corazón arde la llama
de la pasión más pura y noble.
Por mi dama, haré cualquier hazaña,
a través del fuego y la espada,
pues su belleza es como la luz del día
y su gracia es como la melodía.
En su presencia, soy un hombre nuevo,
lleno de valor y nobleza,
y con cada gesto, trato de mostrar
mi amor por ella, puro y verdadero.
Así que cantemos todos juntos,
en honor a nuestras damas y amores,
que su belleza brille por siempre
y sus corazones estén llenos de flores.