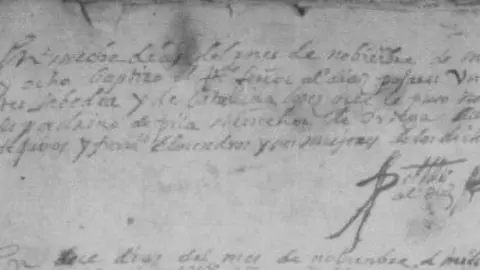Alguna vez he escrito de Lajos Zilahy, sobre todo del hermoso libro “Las Cárceles del Alma”. Zilahy nos quería decir que allá en lo más profundo del ser humano todos tenemos nuestra cárcel, a veces amurallada, donde en sus pequeñas celdas guardamos nuestras vivencias; jirones que deja la vida.
Unas están escondidas, avergonzadas por comportamientos incorrectos. Otras están dormidas sin ánimo de ver la luz. Secretos, que al no decirlos, algunos se borran y, a veces, suelen ser los más importantes.
En esas celdas se guardan los desamores, los amores platónicos, las amistades rotas, las traiciones… Otras celdas se utilizan como basurero privado, así al amanecer nadie puede escarbar en sus miserias. El último día, todos estos silencios los llevaremos consigo sin haber pasado por la censura.
Con aquellos silencios vivió nuestro amigo Samuel. Nació en una familia desmenbrada. Apenas conoció a su padre. A su madre le gustaban los hombres. Con seis años ingresó en la inclusa.
Pronto conoció en sus carnes el abuso sexual, la correa, el maltrato. El único consuelo era al atardecer, cuando ya no quedan sino los restos del día. Escuchaba los seriales de nuestra admirada Juana Ginzo. Hablaba del amor, de los besos, de las caricias… algo que el sentía como muy lejano.
A los dieciocho años se encontró en la calle, analfabeto y sin oficio. El armario con sus enseres era una caja de las conocidas galletas “María”. Llegó a pensar que Dios no trabajaba de sol a sol.
Con un carrito metálico se dedicó al cartonaje. Su “rulot” era un abandonado Seat 600, acompañado de un viejo colchón. El aseo, incluso ducha, lo hacía en la Estación de Servicio de la calle Mateo Inurria (“el encargado era una persona”). El banco de alimentos a diario le daba su menú.
A pesar de todo, Samuel mantenía la dignidad, un don que la naturaleza concede a su gusto. La dignidad es semejante a la belleza de una mujer, no tiene sentido intentar analizarla.
Cuando su alma estaba encallecida, y sus articulaciones no le respetaban, le llegó una ayuda económica a través de Asuntos Sociales. Pronto empezó a invertir su pequeño capital.
A todos los viandantes les daba unas monedas a cambio de un abrazo. Al principio era una vez a la semana, después se hizo adicto y lo necesitaba a diario.
“El abrazo es una droga que no mata, pero que apenas consumimos”.
Alejandro Matilla García