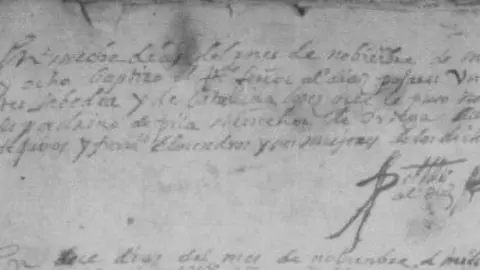En el año 2020 el Consejo Europeo, del que forman parte su presidente, el belga Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los 27 presidentes o primeros ministros de gobierno de los estados miembros de la Unión Europea, decidió proveer unos fondos de 750.000 millones de euros para repartir entre estos estados y afrontar así la recuperación de los estragos económicos producidos por la pandemia, los llamados Next Generation UE (390.000 millones en subsidios y el resto en préstamos). Un verdadero Plan Marshall. No fue fácil alcanzar el acuerdo, recuérdese la batalla entre “frugales” y “glotones” (derrochadores). El grueso de la provisión, 672.500 millones de euros, se lo lleva el denominado Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), el “instrumento” (financiero) principal arbitrado para esa intervención; de este monto, España recibirá un total de 140.000 millones, de los que cerca de 70.000 millones, cantidad no desdeñable, corresponderían a transferencias a fondo perdido. Esto será así por 7 años, hasta el 2026; a razón de 20.000 millones de euros por año. En esta ocasión —se aprecia— la Unión Europea actúa como un ente federado y adopta en consecuencia una decisión mancomunada, que se diría responsable. No se desentiende la Unión de la suerte de los países afectados; no se proclama el “sálvese quien pueda” como se hizo en la Gran Recesión de 2008, se crea por el contrario un fondo de ayuda mediante la emisión de deuda, los bonos. El lenitivo se recibe con alivio y las cosas marchan bien; el éxito ha sido rotundo, al menos el de los bonos que se emitieron inicialmente por un importe de 20.000 millones de euros: alta demanda de los inversores y bajos intereses. De aquí saldrá el dinero…, ya sale.
Por lo que interesa, en este tiempo, y ante la llegada de los fondos Next Generation, los ayuntamientos se enfrentan con la aprobación de planes de medidas antifraude. Medidas estrictas que exige la Unión Europea para ser beneficiario de ese maná. Cabría plantearse si otros fondos, de distintas procedencias, no merecían similar salvaguarda. Conjeturas al margen, lo cierto es que los planes antifraude que se presentan suponen una vuelta de tuerca en la gestión de lo público que va más allá del manejo del dinero. Subir un peldaño. Se trataría de subir un peldaño en la escalera del buen gobierno. Se habla en estos documentos de los consabidos cuatro elementos del “ciclo antifraude”: prevención, detección, corrección y persecución. Se entiende. La complejidad de la gestión y el papel de los gestores, el riesgo de parcialidad. Define el documento el conflicto de intereses y lo asocia a un espectro más amplio del que supone la mera relación familiar: incluye, entre otros, vínculos políticos o de nacionalidad. No hay duda de que aquí se puede ir muy lejos puesto que los vínculos a veces son sutiles e invisibles. Difícil sería el llegar a esas “zonas invisibles”. Solo una “cultura ética” general de la que se habla podrá evitar en última instancia el fraude. Se pretende pues fomentar estos valores, la integridad que decimos, la objetividad, la rendición de cuentas y la honradez que se mencionan. Se apela como se ve a los grandes valores que han sido imperceptiblemente silenciados. Suena bien. La transparencia sin ir más lejos es una cantinela en el ámbito de la gestión y la regulación en la Unión Europea; no hay reunión, no hay documento, en que no aparezca el susodicho término. Y es que la transparencia —la luz y los taquígrafos—, no es sólo un requisito indispensable para evitar el fraude y la corrupción, que lo es; ni tampoco en exclusiva un derecho de los administrados y un deber parejo —el de atenderlo— de los servidores públicos, que también lo es. Es además una forma de trabajar. Donde hay transparencia hay participación y debate; si hay debate existirá la posibilidad de aportar y encontrar así soluciones a los problemas, ¿las mejores? Ítem más, no desdeñable, la consideración que entraña: participo, luego existo. La transparencia es el requisito del gobierno abierto, el gobierno en que participan todos. Y no es que la legislación española carezca de estas salvaguardas, no, pero siempre se puede ir más lejos: la corrupción es una cuestión de grado; y su prevención lo mismo.
La proclama antifraude que nos llega se juzga oportuna. Pues flota aún la cultura que se llama del trinque; burda, pero persistente: “el que no aprovecha la ocasión es bobo” y “si no lo haces tú lo hará otro”. Parece cosa antigua. No lo crean. La corrupción, grande o pequeña, tosca, como esta, o sutil, persiste. Léase la prensa diaria. Y no es solo por lo que se ve en ella. No, no es sólo eso: la punta del iceberg. Es por la corrupción estructural, la preocupante, la anclada en la norma, en la práctica cotidiana y en la cultura: la que no se ve; la que propicia la falta de control y hace que pasen cosas. La que mide año tras año Transparency International, la que pone el punto de mira en el entramado administrativo; y la mide mediante un Índice de la Percepción de la Corrupción de las administraciones públicas centrado en aspectos como el soborno, la malversación, el funcionamiento de las instituciones públicas para prevenir la corrupción y hacer cumplir las normas, las formas de acceso a la función pública y existencia de nepotismo, la protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores, el acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos, y un largo etcétera. Para el último año valorado, el 2021, en una escala de 1 a 100, siendo 100 la máxima puntuación que se puede alcanzar —la condición de impoluto—, esta institución internacional sitúa la media de la corrupción en el mundo en un 43. ¿Y la de España? España alcanza en este baremo 61 puntos y ocupa el puesto 34 de 180; ha bajado unos puntos frente a los mejores años. Para poner en perspectiva estos datos conviene saber que los primeros puestos con 88 puntos los ocupan Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. En Europa, están por delante de nosotros Francia (71) y Portugal (62); y por detrás, Italia (56) y Grecia (49); por otra parte, según su economía, España ocupa el puesto 15 del ranking mundial.
Sé lo que piensan, dan ganas de hacerse danés. Pero no, no corran, es sólo un baremo; hay otros. Bienvenidas sean estas medidas “antifraude”. Sin duda se puede ir más lejos, hay margen de mejora.