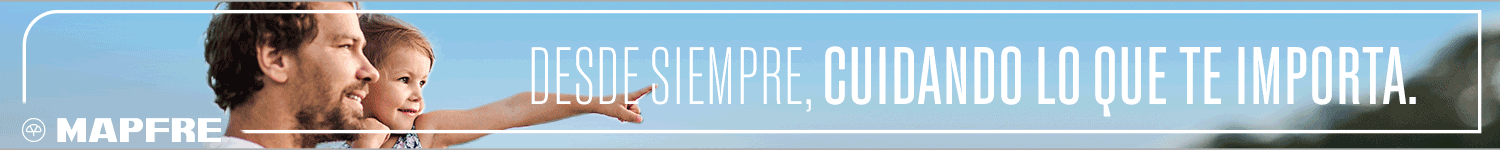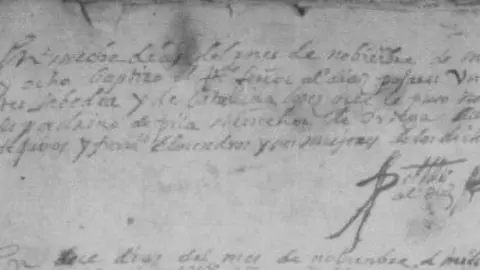Comenzó a despuntar despacio, titubeante al principio, sereno y radiantedespués. El tenue fuego difuminado en el cielo de escarcha, ya me había avisado amenazante de su suprema presencia, mientras a mi espalda, en pleno corazón delas calles de la ciudad, aún plantaban dura batalla los restos de jóvenes abocados a la pasión, blandiendo espadas etílicas en plena lucha con la Navidad.
En lo alto de la colina, tras un considerable ejercicio de memoria, al fin la encontré. El paso de los siglos y los líquenes que la colonizaban, no impedían presagiar las claras formas de aquella cruz de piedra blanca. La que en otros tiempos, sin duda fuera el faro de todas las vidas de la zona, ahora apenas se vislumbraba olvidada entre la descuidada maleza del invierno en ciernes. Esa mañana, todavía sin descanso alguno, había salido en su busca acompañado por Ramsés, mi magnífico ejemplar de labrador de brillante pelo negro, quien realmente parecía mostrarse molesto tanto por la novedosa ruta elegida para su paseo como por mi actitud de súplica, pausada y emotiva, ante aquel signo de fe universal.
—Hoy es su cumpleaños, Ramsés, no puede existir momento mejor para un prodigio.
Sin tan siquiera terminar de pronunciar dichas palabras y sometido aún a la pícara mirada de escarnio de mi juguetón amigo, comencé a sentir vibrando con inusitada fortaleza, a mi teléfono móvil en el bolsillo.
—Es Ernesto, algo me habré dejado sin firmar.
El sueño empezaba a dominarme, pese a lo cual y a estar convencido de lo rutinario de su contenido, contesté a la llamada. Con Ernesto, el cual me había relevado poco antes, resultaba imposible molestarse, pues, aunque era algo formalista, quedaba plenamente compensado por su talante excepcional y su gran clase como Policía, por lo que se había convertido en acreedor de todo mi aprecio y respeto. Sus palabras iniciales me conmocionaron de inmediato, sin quererlo dejé caer el móvil al suelo, mientras al frente, en el horizonte, el sol se despegaba sin piedad de su aura, comenzando nuevamente a cabalgar.
La historia que estoy a punto de contarles no se trata de un relato al uso, no pretendo hacerles partícipes de mi vida como Policía, embarcándoles a una sucesión de aventuras constantes ni a un supuesto heroísmo que solo ustedes deberían juzgar. Lo que están a punto de leer ocurrió exactamente como les indico, pues a veces la vida se confunde con los cuentos y estarán de acuerdo conmigo, que no hay fábulas más entrañables que aquellas cuyos hechos discurren entre las bellas y dulces luces de Navidad.
La vida de un Policía Nacional no es tal y como aparece en las numerosas películas y series de televisión. Nosotros somos personas normales, nada fuera de lo corriente, como usted mismo. Únicamente hacemos nuestro trabajo, que por suerte en este país, se encuentra sobradamente cargado de dignidad, orgullo y servicio a los ciudadanos. Esto nos hace ser queridos y respetados por todos, incluso, por qué no decirlo, por los propios delincuentes, pues ya nadie teme la presencia de un Policía en su calle, más bien todo lo contrario. Continuamente somos objeto de cualquier tipo de preguntas y de hecho, en cada intervención hacemos del sentido común como el principal de nuestros dones, ejercitándolo en cada palabra como si de psicólogos, notarios, sanitarios, abogados e incluso jueces nos tratáramos.
Sin embargo y para lograr ejercer sus funciones como se merece, son necesarios algunos dones, unos prestados como la exhaustiva formación, otros adquiridos como la buena forma física o el duro estudio y por último, otro innato, el principal de todos, el que te otorga sin necesidad de tener súper poderes, dejar a un lado tus propias necesidades, tus propios miedos, tu seguridad. Os estoy hablando de algo con lo cual se nace, me refiero a la vocación por ayudar a los demás, es decir, a la solidaridad.
Pero dejémonos ya de preámbulos. Aquella Nochebuena como otras tantas en mis años de servicio, me había tocado trabajar y como siempre, el momento de la despedida de mi familia se había convertido en una sucesión de abrazos emotivos aderezados por frases de añoranza y con la esperanza de que al año que viene, seguro estaríamos juntos en la que sin duda alguna era nuestra noche favorita del año.
—Julia, mi amor, ¡Feliz Navidad!; adiós, mi chiquitín, se bueno con los abuelos; guárdame cordero para mañana, mamá; a mis brazos, papá.
Evidentemente, esta era una situación a lo que uno no se podía acostumbrar, por eso salí triste de la casa de mis padres, donde siempre celebramos las grandes ocasiones, dejando a toda mi familia cantando alegres villancicos y mientras que, aún con un nudo en pecho, me montaba en mi coche directo a Comisaría.
Ahora tocaba cambiar de talante, algo innato en mí, pues como si de una solemne tradición se tratase, introduje mi disco favorito en el C.D., tras lo cual comencé a susurrar sus letras, relajando así poco a poco mi mente hasta su reseteo total. Había sido una dura prueba, pero de igual modo, exponencialmente se incrementaba la gran importancia de trabajar en una jornada tan especial como aquella, una noche en la que, mientras las familias brindaban felices, sus ángeles de la guarda les protegían desde el asfalto de las calles, para que de esa manera, nada pudiera empañar el éxtasis de su dicha.
Como siempre en Nochebuena, los Policías intentábamos hacer el relevo un poco antes de lo habitual. De esa manera, el turno de tarde podría llegar a buena hora a la cena con sus familias, pues de todos modos nosotros ya teníamos todo perdido, así que no había porque fastidiar a los compañeros. Nada más entrar por la puerta, me di cuenta de que algo fallaba. En el hall había menos expectación de lo normal, faltando varios compañeros y el resto de ellos, ahora se arremolinaban impacientes por nuestra llegada y tras los pertinentes abrazos y felicitaciones, el pícaro de Luis me informó de las novedades para la noche.
—David, lo siento. Os toca una noche en el hospital, el Ginés, ya sabes, una sobredosis, ¡se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad!, —musitó en forma de socarrón villancico—, prepárate para un plantón en la U.C.I., aunque según dicen está en las últimas y en caso de que salga de esta, parece ser que se quedará vegetal.
—No fastidies, Luis, si lo llevamos la semana pasada al psiquiatra y le pidió metadona por un tubo. Decía que lo dejaba, que no podía más, que en la cárcel circulaba buen material, pero que su madre le había suplicado que dejara el caballo.
—Bueno ya conoces al Ginés, lleva metiéndose desde los 12 años y ahora con casi 30, ya es un poco tarde para él, ¿no crees?
—En fin, voy a cambiarme volando y salimos para el hospital.
El vestuario se encontraba vacío y me puse raudo el uniforme. Después como siempre y armado con un peine en la mano, me dirigí al lavabo, contemplándome ya vestido de azul en el espejo, donde incrédulo y orgulloso a partes iguales, me confabulaba conmigo mismo en busca del último impulso moral antes de iniciar el servicio. En aquella ocasión me encontraba algo sorprendido ante la falta de noticias de Pablo, mi compañero de patrulla desde hacía ya muchos años, por eso al salir nuevamente al hall pregunté por él a Luis, quien ansioso por marcharse a su casa, se dirigió a mí entre la indolencia y una jocosa complicidad.
—El abuelo ya te espera en el coche, ¿a ver si te crees que todos son tan tardones como tú?, ¿qué pasa, que te has quedado hasta el brindis?
Entre risas salí a buen paso hacia la calle y en busca del coche patrulla. Una vez en su interior y aún con una sonrisa en mis labios, miré a mi compañero,
—Feliz navidad, abuelo, vamos con nuestro último servicio del año, ahora parece fácil ¿eh?, pero el día de los perros no te reías tanto.
Pablo me devolvió la sonrisa a la vez que me felicitaba la navidad. Después me pidió que no dijera nada hasta finalizar el turno, pues era sobradamente conocida por toda la comisaria mi mala ventura, siendo múltiples las ocasiones en las que tras dar por hecho el fin de la jornada, pronunciando mi fatídica frase: “esto está chupado”, de repente sonara con un gran estruendo, el teléfono de emergencias, encomendándonos un complicado servicio que, lógica y consecuentemente, nos hacía salir tarde del curro.
—¡Ah! y tampoco me nombres a los perros de las narices, que ya tuvimos bastante. Aún no sé cómo salimos de esa.
Durante el trayecto no pude evitar volver a emular en mi mente, el famoso día de los perros. Ambos llevamos meses en los cuales, siempre que coincidíamos con algún bombero, Policía Local o con los sanitaros de alguna ambulancia, salía a relucir el maldito tema y al confesar que éramos nosotros, comenzaban las sonrisas, las palmaditas en los hombros y alabanzas de todo tipo.
—No me digas que sois vosotros, sois famosos tíos, todo el mundo lo sabe. “La Patrulla Canina” os llaman, sois la leche, vaya par de pelotas le echasteis.
Y es que realmente fuimos algo temerarios, pero en nuestra defensa diré que la situación lo requería y además, todo se complicó desde el principio. Imagínense en el exterior del chalet en una urbanización recóndita, sin la luz de la ciudad y rodeada de la nada más absoluta. La llamada advertía de una situación peligrosa en la que un hombre llamado Abel sumido en un estado de extremo nerviosismo, hacia comentarios difusos sobre su mujer y a la vez que amenazaba con suicidarse cortándose el cuello.
Fuimos los primeros en llegar al lugar, donde desde la verja perimetral pudimos ver como si de unos rayos de luz plateada se trataran, el brillo de los dos cuchillos jamoneros que, superpuestos sobre su cuello a modo de unas grandes tijeras, parecían desear acometer su siniestra misión. Tan dramática era la situación que, pese a lo evidente de su presencia, aún no me había percatado de los verdaderos protagonistas de esta historia, quienes revoloteaban y ladraban de forma neurótica ante los continuos gritos y amenazas de su dueño, que únicamente retiraba sendos cuchillos de su propia yugular, para como si de dos espadas samuráis se trataran, esgrimirlos hacia nosotros con una clara y rotunda indicación.
—Si no os matan los perros, os mato yo, ¡hijos de puta!
Fue en ese momento cuando me enfrenté a la mirada inyectada en sangre de un Pitbull pardo. Éste gruñía rabiosamente y a la vez que, con sutileza, mostraba sus dientes nacarados por el extraño reflejo que la luz de la luna les prestaba.
Urgentemente solicitamos refuerzos, ahora primaba conocer si en el interior de la casa peligraba la vida de la esposa, pues tras esnifar varios gramos de cocaína, Abel había alcanzado el estado preciso para erigirse como el leviatán del apocalipsis de San Juan. Todo lo demás pertenece a la leyenda. Los bomberos nos abrieron la verja y Pablo y yo nos vimos frente a una manada de diez perros, los cuales ahora se organizaban a nuestro alrededor. Por suerte, su amo no cumplió con las amenazas y en vez de esgrimirnos nuevamente sus armas, se refugió en el interior de la casa, eso sí, dejándonos a nuestra suerte contra sus animales, a los que desde la ventana animaba altivamente a atacarnos.
Tras permitirnos avanzar hasta el centro de la finca, los perros nos cerraron el paso, iniciando ahora su progresión hacia nosotros. El colapso era inminente, así que miré hacia Pablo a la vez que acariciaba levemente mi arma en su cartuchera y hasta que irremediablemente detuvimos nuestro avance. En décimas de segundo percibí como el que a priori debía ser más dócil, un labrador blanco que perfectamente podría ser primo lejano de mi Ramsés, nos mostró su rabia con los colmillos, activando aún más si cabe el instinto del resto de la manada, compuesta por varios Pitbull, Mastines, Pastores Alemanes y creo recordar un gran Rottweiler, pues como siempre, las apariencias engañan. A mi espalda, Ernesto, quien nos acompañaba en la segunda fila, tuvo que notar mi extrema inquietud y como mi mano se posaba firmemente sobre el arma, apoyando la suya en mi hombro mientras me susurraba:
—Tranquilo, David, poco a poco, —miré hacia Pablo y este se giró igualmente hacia mí. Nunca olvidaré ese instante en el cual ambos suspiramos con aplomo y a la par que, nuevamente, iniciamos el retroceso.
Desde ese momento los recuerdos son difusos. El instinto de supervivencia se activó y tomó el control de nuestras mentes; los animales, al vernos retroceder, cambiaron incomprensiblemente de actitud y pese a los violentos gritos de su amo, se dispersaron como por arte de magia. Al igual que en un videojuego, habíamos pasado de pantalla, pero no fue hasta horas después y ya en el interior de la casa, cuando obtuvimos la victoria final.
El horario de visita aún continuaba a nuestra llegada, por lo que la megafonía del hospital seguía emitiendo villancicos de fondo. Al contrario que en nuestro oficio, los acompañantes de los enfermos apuraban los minutos del relevo y otros recién llegados, daban las últimas caladas a sus cigarrillos junto a la puerta principal. El frío era atroz y parecía que estaba a punto de nevar, de hecho empezaban a caer, tímidos y desorientados, los primeros copos.
—No me lo puedo creer, David, Nochebuena nevando, en breve todos los niños de la ciudad estarán asomados a la ventana. Una vez en el pasillo junto a la U.C.I., los agentes Ruiz y Zafón nos esperaban con evidentes signos de cansancio en el rostro, siendo Zafón quien nos relató el dictamen inapelable del médico intensivista de guardia, el doctor Fernández.
—¡David, por fin! Te cuento, nos ha tocado otra vez el Fernández, “El doctor muerte”. Es un tío súper divertido, ya sabes, pero se le mueren todos, ¡macho!
Bueno…, continúo. Parece ser que Ginés se ha metido de todo, ha mezclado heroína y pastillas diversas, me da a mí que la navidad no le estaba sentado bien y se ha querido quitar del medio. Dice Fernández que le quedan horas. Al parecer su cerebro ha estado mucho tiempo sin oxígeno y no hay nada más que pueda hacer.
Antes de marcharse, me señalaron el box de Ginés. Desde el control de la U.C.I. una enfermera atendió mi requerimiento y me dio el O.K., tras lo que me acerqué a los pies de su cama. Estaba cubierto de todo tipo de equipamiento médico y apenas se podía reconocer su rostro quemado, poseído por la llamas de su chabola cuando apenas era un niño. No había tenido una vida fácil. Desde su nacimiento, él y sus hermanos estuvieron al abrigo de la marginalidad, calentados únicamente por fuegos peregrinos y por el amor incondicional de la matriarca.
En mi ciudad y al encontrarse la cárcel dentro de su término, los traslados de presos se realizaban por el cuerpo policial de la misma, que en este caso era el C.N.P., por eso, cada vez que un preso acudía al médico o al juzgado por alguna causa pendiente, éramos nosotros los encargados de llevarle y Ginés, debido a sus secuelas físicas y a ser un delincuente multi reincidente, era uno de nuestros principales clientes. En mis primeros años tanto el mero hecho de acceder a la cárcel como el contacto con los presos me resultaba muy evocador. Me recuerdo de camino hacia mi casa emulando sus historias, unas sobre lo muy peligrosos que se declaraban y otras sobre lo inocentes e injustamente tratados que eran, pero con el paso de los años y al ser consciente de los muchos engaños a los que estos pretendían someterme, me obligué a tornar una postura completamente neutra y anodina hacia sus historias. De esta circunstancia Ginés se percató desde el primer momento en el que nos conocimos y no debió gustarle, pues, sentado frente a mí, se levantó como un resorte y acercándose a mi rostro, me señaló con sus manos firmemente engrilletadas.
—Te crees mejor que yo, ¿verdad, payo? Un policía así rubito, altito y de ojos claros. Piensas que este yonki abrasao no vale pa na, ¿eh?, pues ya descubrirás tú mismo si tienes razón o no, pero si te advierto de que todos somos bolas del mismo saco, unos tienen el número con premio y otros como yo, no, pero si allá arriba hay algo, quizás cuando me quite esta birria de cuerpo, tú y yo seremos iguales, dos putas almas girando como peonzas en un agujero negro de esos.
Desde aquel día, Ginés y yo tuvimos una buena complicidad, de hecho fue el único preso al cual, además de escucharle, pedí consejo de vez en cuando. Me encantaba su sabiduría popular, su gracejo taleguero forjado tras media vida en presidio, no por graves delitos, pero como él decía, se había acostumbrado a vivir entre rejas, pues ahí “El Quemao” como le llamaban, era alguien poderoso; fuera en cambio, se sentía un engendro del cual hasta los suyos rehuían.
Sus ojos, extrañamente abiertos, le daban un aspecto aún más lóbrego si cabe de lo habitual. A través de la ventana pude ver como la nevada ya caía con fuerza e imaginé a los niños calentitos en sus hogares y rodeados de sus familias, cantando y disfrutando de la Nochebuena; con sus caritas de porcelana apoyadas frente al cristal y observando con alegría y emoción el sutil descenso de los brillantes copos nacarados. La radical diferencia entre ambos mundos me rompió el alma y ante ello, no pude evitar que una mueca amarga se dibujara fugazmente en mi comisura. Sentía que me faltaba el aire, hasta que, por mi espalda, unas palabras acudieron al rescate.
—Si viera lo guapo que está usted, le digo yo que se despertaba ahora mismo, señor agente.
—Doctor Fernández, cuanto honor, siempre nos vemos en las mejores.
—Ya le digo, señor agente: accidentes, navajazos…. Debe saber que ya he sido informado de que me llaman “El Doctor Muerte”, pero no me puedo enfadar con mis chicos de azul, los uniformes son mi perdición.
Tuve que contenerme para no romper a reír, pues me encontraba en pleno corazón de la U.C.I. y al menos veinte personas a mí alrededor se debatían entre la vida y la muerte. El Doctor Fernández era el intensivista de guardia y por tanto el jefe de la sala, aunque, informalmente, a él le gustaba calificarse como su “reinona”. A pesar de todo era poseedor de un gran prestigio, únicamente comparable en volumen con lo desinhibido de su carácter.
—Usted me conoce, doctor y sabe que para mí es usted el mejor, como yo me entere de quien le ha puesto ese apodo, se va a enterar.
—Anda calla, granuja, no seas zalamero, que me ilusiono con nada y ya me figuro que no me quieres. Vamos para fuera, que los tengo a todos preparaditos y me toca cenar y descansar un poquito, que tengo el hotel lleno y la noche va a ser más larga que buena.
Una vez en el pasillo exterior, el doctor se encontró con mi compañero Pablo. Ambos eran bastante más veteranos que yo y ya se conocían desde hacía muchos años.
—¡Uy!, pero si está aquí el agente Pablo, anda se bueno por una vez y acompáñame, que no tengo a nadie que me arrope esta noche.
Pablo, un recio y serio Policía forjado en las unidades de antidisturbios, mantuvo como pudo su serio semblante, más si cabe ante la presencia de una enfermera y de un enfermero que, seguramente en busca de indicaciones sobre algún enfermo, seguían al doctor; si bien y tras una divertida mueca, la enfermera le increpó:
—Doctor, deje algo para las demás. —rompiendo mi compañero a reír y contagiándonos a todos sin que pudiéramos parar.
Cuando creía que estaba todo dicho, escuché a mi espalda el sonido de unas ruedas que llamaron soberanamente la atención del doctor, pues como si de dos visores ópticos se trataran, desplazó sus ojos hacia el sonido.
—¡Bueno, bueno, bueno!, ahora sí que sí, pero a quienes tenemos aquí y que conjuntadas…. —exclamó el doctor entre grandes gritos y aspavientos.
Miré hacia atrás, observando como dos mujeres de mediana edad y que parecían del servicio de limpieza, se dirigían raudas hacia nosotros a la vez que empujaban sendos carritos. Mostraban la mejor de sus sonrisas, siendo una de ellas algo gruesa y bastante alta, así como la otra muy delgada y bajita; portando en sus cuellos, varios y brillantes espumillones en forma de bufandas navideñas.
—¡Trancas y Barrancas! —repetía el doctor y a la vez que, a su paso junto a nosotros, les propinaba sendos azotes en sus posaderas, pues, ladina y sutilmente, estas le presentaban hacia el irremediable impacto y llegando todos los presentes, en ese justo momento, a un éxtasis emocional inenarrable.
La situación se fue calmando y el doctor se despidió por fin, pero antes de marcharse, llamé su atención para entrevistarnos reservadamente.
—Doctor, ahora en serio, saldrá de esta Ginés.
—Lo siento, agente, veo que le aprecia de verdad. Ginés ha llegado al fin de su camino, parece que él lo ha elegido y se ha esmerado en ello, haré todo lo posible para que, en esta ocasión, no sufra más de lo que ha hecho a lo largo de su vida.
El horario de visita terminó y la música navideña ya no invadía los pasillos del gran Hospital, pues ahora, ésta había sido sustituida por las continuas alarmas de los box vitales. Desde el pasillo, podía ver como el personal sanitario luchaba sin cuartel contra la muerte, aquel era el último reducto para la esperanza, el gran orgullo de mi ciudad, al cual sin embargo, le esperaban tiempos oscuros, tiempos en los que demostrarían su gran valía, pues una guerra infinita se erigiría contra la humanidad, pero eso…., eso es otra historia.
—Sin novedad en el frente, Ernesto. Sigue en estado de coma, si no fuera por el respirador ya no estaría entre nosotros. —La deseada llegada del relevo puso fin a mi guardia. Había sido un servicio tedioso, sin embargo ciertamente cómodo, demasiado para alguien como yo, completamente enamorado de la calle. Daba igual el frío o el calor abrasador del verano, la noche o el día, siempre me encontraba cómodo en el coche patrulla, ese era mi mundo y me sentía muy afortunado en él.
Antes de marcharme, me acerqué por última vez a su cama. Quizás quien viera la escena desde fuera sería testigo de dos seres completamente opuestos, protagonistas de dimensiones irreconciliables. Ginés ya había traspasado el horizonte de los sucesos, no había marcha atrás y su alma se dirigía sin remedio al abismo donde el tiempo y espacio son distintos; hacia aquel agujero negro suyo, donde años atrás me predijo que todos seriamos iguales hasta la eternidad.
—Volveremos a vernos, amigo, —pensé a modo de despedida y justo antes de emprender mi retirada por los solitarios pasillos del hospital.
Recogí el teléfono del suelo, ante la incrédula mirada de Ramsés, quien no atinaba a comprender el motivo de mi nerviosismo. Me acerqué de nuevo a la cruz y le di un intenso beso en su base, a la vez que me repetía a mí mismo las últimas palabras de Ernesto.
—Se ha despertado y tiene hambre el jodío.