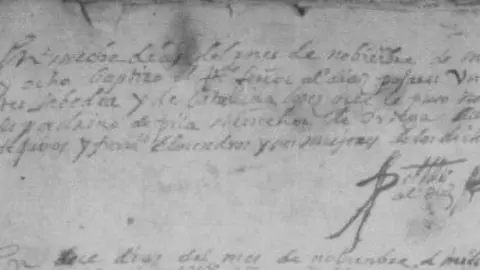En ocasiones el título no ampara como debiera el texto y conviene cambiarlo. Este sería el caso. Empezaron estas líneas bajo el influjo de otro título, “Una mirada al futuro”, puesto que se pretendía hablar de eso: de que los países nórdicos están a la vanguardia de la modernidad y son el futuro, y de que habría que mirarse en ellos. Estos países, es cierto, figuran en lo más alto de las clasificaciones del buen gobierno y sus rentas son al igual elevadas. Dinamarca, sin ir más lejos, destaca. Sentía curiosidad por ello y tal fue la cosa que me fui a Copenhague a ver el futuro. En mis primeras impresiones el futuro parecía mezclarse con el tozudo presente. Por lo que interesa, el futuro deseado de la ciudad podría decirse que es su armonía: la equilibrada belleza y el ritmo pausado. Hay belleza y equilibrio en Copenhague, una ciudad de cuento de hadas; y confianza en alcanzar un ritmo pausado ya que fluyen abundantes las bicicletas. Persiste no obstante en paralelo el tráfico feroz de coches con su molesto cortejo de contaminación acústica y del aire; y persisten otros males. Quizá —me digo— ese objeto de curiosidad que es el inmediato porvenir de las ciudades se encuentre en manifestaciones diversas esparcidas por el vasto mundo.
Pero vayamos sin más a esta ciudad en donde ingenuo pretendía atisbar el anhelado futuro. La memoria proporcionará una imagen de Copenhague en la que aparecen unos trazos, por fuerza superficiales: su vinculación al mar, sus calles coloridas, sus medidos edificios, el singular tráfago de peatones y ciclistas; una ciudad al borde del mar, un mar frío muy al norte. Aprehender una ciudad exige esfuerzo y lleva tiempo; entrever en ella el futuro se antoja poco menos que imposible. Renunciamos. Permítanme la digresión, es el caso que al volver de un viaje te preguntan, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué llamó tu atención? Uno debe afrontarlo: al fin y al cabo, el viajero atesora una experiencia exclusiva. Las preguntas en esta ocasión me encontraron desarmado y contesté que La Sirenita, una imagen reconocible, símbolo de la ciudad. Pero pasados los días se impuso persistente un destilado, la mantequilla; sí, la mantequilla: de ahí el cambio de título. Ustedes perdonen. La mantequilla sabe a gloria en Dinamarca, una sensación; sin embargo, es un hecho constatable que allí se sirve untada. Aquí se unta. No entreveo diferencia más notable. Por esta revelación mereció la pena el viaje; siempre hay más. Dejemos el futuro elusivo y hablemos pues de este bien.
La mantequilla no es cualquier cosa. No siempre tuvo este nombre condescendiente, se la conoció como manteca de oveja, de cabra, de vaca…, y hasta de burra. No era común en nuestras latitudes; en otras, era manjar exquisito. Como distintos productos de la civilización, su origen se sitúa en la remota Mesopotamia y su fórmula apareció tal vez por casualidad —proviene esta grasa, la mantequilla, de la nata de la leche por un proceso simple pero laborioso en que se produce la separación de la grasa y el suero—. La magia de la naturaleza. En la Historia de Plinio el Viejo se describe la mantequilla como “la comida más delicada entre las naciones bárbaras”, era ya en ese entonces muy apreciada por los vikingos. En la actualidad el mayor consumidor de este producto es la India, lo llaman ghee, el oro líquido. La mantequilla forma parte por derecho de la alta política. Fue esta exquisitez y no otra la elegida para poner a las claras el dilema que entrañan los presupuestos de un país, guns or butter —gasto militar o gasto social—. Este recurso retórico se atribuye a William J Bryan, secretario de estado de los Estados Unidos durante el mandato de Wilson, en los años de la Primera Guerra Mundial; Bryan era partidario de no intervenir e invertir en mantequilla. Leo que la mantequilla en Dinamarca es motivo de orgullo nacional, una marca única, Lurpak®, garantiza su calidad, una calidad que se reconoce de manera reiterada en concursos y catas internacionales; parece ser así desde el lejano 1901. El prefijo “lur” proviene de los cuernos entrelazados que figuran en su etiqueta alusivos a la mitología nórdica.
Mi relación con la mantequilla se remonta a tiempo atrás, tendría que ser así. Por dar cuenta diría que hay unos hitos: el primero, su descubrimiento. Eran los años 50, no había tal producto en el pueblo de mi infancia, lo descubrí en Madrid en el internado, a los 10 años, corrían los 60. Desde entonces he tomado mantequilla de manera regular en el desayuno sin padecer enfermedad alguna, ni de las arterias ni del metabolismo. El segundo hito fue un conflicto a su costa, un conflicto con mi compañera de piso en Londres. Vivíamos en armonía, hasta ese momento. La vida allí era cara y llevábamos las cuentas, un buen día repasando esas cuentas oigo decir, “gastamos mucho en mantequilla, comes mucha…”. Hasta ese momento nunca reparé en ello. Ocurre. Transcurridos los años el episodio se mantiene fresco en la memoria; lo supongo almacenado en la amígdala cerebral, dónde quedan esos recuerdos emotivos. El tercer hito bien podría ser este de Copenhague, el reciente redescubrimiento de la mantequilla en su versión danesa. No solo es buena y, ya se dice, la sirven untada, sino que las combinaciones que se ofrecen son excelentes: en panecillos con semillas y en tostas de pan de centeno —esto último es el famoso smørrebrød; el bocado nacional de Dinamarca que admite además gambas, cangrejo, salmón, anguila ahumada, arenques marinados, salchichas, ensaladillas, cualquier cosa—.
Si ha llegado hasta aquí caro lector y no ha sentido la tentación de comer pan con mantequilla en cualquiera de sus versiones, pruebe a escuchar esta pieza de Mozart, Das Butterbrot (“Pan con mantequilla”). Bon appetit!